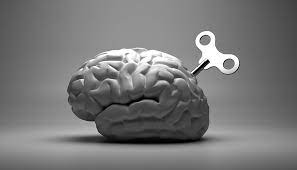Hoy, en nuestro teatro un cuento de esos que no son reales… o tal vez sí. Y si no lo son, podían haberlo sido
DESCONCIERTO
Noche del 13 de noviembre de 2015. Uno de esos días que quedan grabados en la memoria colectiva para siempre. Uno de esos que, al correr del tiempo, dan lugar a reportajes donde se pregunta a la gente qué estaba haciendo en ese preciso momento. Y yo, por supuesto, no era una excepción. O eso pensé.
Estaba, como cada noche, arrellanada en mi sofá, mirando sin ver la televisión. Repartía mi
atención, tal como tenía por costumbre, entre las redes sociales y un libro, con la televisión
como música de fondo. De pronto interrumpieron la emisión y, antes de que conectaran con
París, las redes sociales ya me confirmaron lo que pasaba. Unos sangrientos atentados teñían de sangre y odio la capital de Francia, la ciudad del amor por excelencia. En menos de una hora, el mundo virtual se llenaba de crespones negros, de Torres Eiffeles enlutadas y de lágrimas sobre la bandera gala. Las noticias, que ahora sí atendía, desgranaban datos que iban goteando cifras de muertos y heridos, condenas institucionales y testimonios de personas cercanas al lugar del horror.
Yo miraba con la boca abierta y el corazón en un puño, dando gracias porque ninguno de
mis seres queridos estaba en París. O al menos eso era lo que pensaba entonces.
Permanecía pegada a la pantalla cuando sucedió. Estaban llegando las primeras
confirmaciones sobre la identidad de las víctimas. Como siempre, nuestros informativos
prestaban especial atención a la posibilidad de que existieran víctimas españolas, como si por eso dolieran más. Dieron un par de nombres que no sería capaz de recordar. Y entonces la locutora, con voz impasible, incluía en su lista un nombre: Juan García. Como mi padre. Y como un montón de españoles más. Por eso di un pequeño respingo y seguí mirando sin dar importancia a aquello, pensando que no era más que una casualidad, fruto de lo común de nombre y apellidos.
En unos pocos minutos, empezaron a desfilar por la pantalla imágenes de las personas cuyo fallecimiento se confirmaba, con sus nombres sobreimpresos. Y fue en ese momento cuando empezó mi pesadilla.
Con el rótulo de “Juan García” aparecía la fotografía de mi padre. Tenía un poco más de
pelo y no levaba las gafas que solía usar en los últimos tiempos, pero era él, sin duda. Debía de ser una instantánea tomada hacía un par de años, quizás más.
No podía ser. Mi padre no había viajado a París. Lo más probable es que los responsables
de los informativos hubieran sufrido un lamentable error, fruto de la precipitación del momento y de la frecuencia del nombre. Le llamaría y seguro que nos reiríamos a carcajadas de aquella confusión tan chusca.
Tenía ya seleccionado en mi teléfono móvil el número de mi padre cuando se me cayó de
las manos de la impresión. Entre las imágenes que escupía el televisor había otra fotografía de mi padre, esta vez en grupo, rodeado de unas personas que no conocía. “El español Juan García con su familia”, decía el locutor. Y ahí estaba mi padre rodeado de una mujer que no era mi madre, con unos hijos que no eran mis hermanos y una nieta que no era mi sobrina. No tenía ni idea de quiénes eran aquellas personas, pero él era, sin lugar a dudas, mi padre. No daba crédito a lo que estaba viendo.
Con un nudo en la garganta y temblando de pies a cabeza, conseguí dar con el número de
teléfono de mi padre, después de recoger el móvil, afortunadamente indemne tras el porrazo.
Nada. “El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura”, decía una voz
metálica. “Deje su mensaje después de que suene la señal”.
Colgué antes de que la dichosa señal sonara. Podría dejar algún mensaje, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicar a un buzón de voz que estaba viendo en la tele a mi padre, con una familia a la que no conocía de nada? ¿Cómo iba a decir que le habían incluido en la lista de fallecidos, a él, que nunca había estado en París? Aquello tenía que tener una explicación, o ser una pesadilla de la que tardaba demasiado en despertar. Pero mi padre no contestaba al móvil y cada vez me estaba poniendo más nerviosa.
Respiré hondo tratando de tranquilizarme y opté por intentarlo con el teléfono fijo. Al fin y
al cabo, mi padre era de la antigua escuela y todavía lo usaba bastante. Crucé los dedos antes de marcar y aguanté la respiración. Cinco tonos, seis, ocho, diez. Nada. Nadie descolgaba el teléfono. Me esperé unos minutos y repetí la maniobra. Nadie al otro lado. Me repetía a mí misma que todo tendría una explicación. Pero estaba empezando a perder los nervios.
Tendría que ir a su casa. Guardaba una llave para emergencias y, aunque nunca la había
usado, había llegado el momento de estrenarla. Comencé a recriminarme a mí misma por hacer poco caso de mi padre. Ya hacía ocho meses que mi madre murió y, después de los primeros días en que tanto yo como mi hermano permanecimos junto a él a sol y a sombra, fuimos distanciando primero las visitas y luego las llamadas de teléfono. La verdad es que hacía una semana que no hablaba con él. El trabajo me absorbía, el poco tiempo que me quedaba lo destinaba a quedar con amigos, a mi pareja, a irme de viaje y a mil cosas que ahora me parecías superficiales. Sin darme cuenta, se me estaban llenando los ojos de lágrimas y el alma de remordimientos.
Pensé en recurrir a mi hermano, Tal vez el sabría de mi padre. Incluso era posible que
estuviera con él en esos mismos momentos, se aclarara todo y se acabara aquel despropósito.
Mi padre estaba como loco con su nietecita, que andaba un poco débil de salud. Acababa de salir de una neumonía y se recuperaba en casa. Por eso era mejor no acudir aún a mi hermano. Por eso, y porque era difícil explicarle que mi padre había salido en la tele con unas personas desconocidas, incluido entre la lista de fallecidos en el atentado de París. Era demasiado absurdo como para traducirlo en palabras.
Cogí un taxi para ir a la que fue mi casa hasta que me independicé. Aunque no estaba
demasiado lejos y solía recorrer el trayecto andando, la prisa me acuciaba. Como siempre que iba allí, un nudo me apretaba la garganta recordando a mi madre. Pero ahora la sensación era diferente. Una mezcla entre pánico y vértigo me estaba poseyendo por momentos.
Giré la llave en la cerradura notando como el corazón se me salía del pecho. Miré a derecha a izquierda, en todas las habitaciones. No sabía qué iba a encontrar, pero solo pensarlo me daba escalofríos.
Recorrí la casa sin éxito en mi búsqueda. Ni sombra de mi padre. Y, lo que era peor, ni
sombra de que ningún ser humano hubiera estado allí en varios días. Ni un cenicero lleno, a
pesar de que mi padre había vuelto a fumar desde que mi madre nos dejó. Tampoco había
restos de comida, de bebida ni vestigios de vida reciente. Cada vez estaba más alterada. Abrí los armarios, y me di cuenta de que era incapaz de saber si echaba en falta algo de su ropa.
Había hecho poco caso a mi padre, mucho menos del que debía. Y, con los remordimientos
cada vez más enganchados en el ánimo, continué registrando.
Estaba a punto de marcharme cuando me di cuenta de la existencia de una papelera medio
llena junto al escritorio. Me lancé en plancha sobre ella. Propaganda, periódicos atrasados,
crucigramas hechos y, en el fondo, un par de copias de correo electrónico. Las cogí con
aprensión y me invadió una náusea. Era el justificante de un billete de avión a París, de hacía cinco días. No tenía fecha de regreso.
Las piezas empezaban a encajar. Mi padre había tenido la ocurrencia de irse a Paris y la
mala suerte quiso que estuviera en el momento equivocado en el lugar equivocado. Todo
encajaría si no fuera por aquella fotografía del telediario. Esa no era, desde luego, la imagen de un turista que acaba de llegar a Francia. Pero aquel hombre era mi padre y se llamaba como mi padre.
Lo primero que pensé fue en marcharme hasta París y tratar de encontrar una explicación a
aquello. Y, por supuesto, comprobar si la persona que figuraba entre las víctimas era,
efectivamente, mi padre. Pero era extraño que nadie se hubiera puesto en contacto conmigo o con mi hermano, los únicos familiares directos. Me haría pruebas de ADN y todo lo que hiciera falta para confirmar si mi padre era una de las víctimas o se trataba de un terrible error. Pensé que quizás, mientras incluían su nombre en la lista de fallecidos, él podría encontrarse en algún hospital, malherido y desorientado. Tal vez el cuerpo del fallecido estaba irreconocible y le habían asignado esa identidad por una desafortunada coincidencia. Pero la fotografía desmoronaba todas mis conjeturas.
Mientras volvía a casa, al oír la radio en el taxi, tuve una idea. Tal como sugerían en el
programa que tenía sintonizado el conductor, acudiría a la embajada en busca de datos. Seguro que allí encontraba el hilo de donde tirar. Traté de dormir un poco, después de asegurarme de que no había mensajes en mi móvil, ni de mi padre ni de mi hermano. Antes, repetí las llamadas al móvil y fijo. Como imaginaba, con resultado infructuoso.
A primera hora de la mañana, estaba esperando en la puerta de la embajada francesa a que abrieran las puertas. Había una cola discreta de personas que habían acudido en busca de noticias sobre sus seres queridos, con los que no habían podido contactar. Padres angustiados porque no habían localizado a sus hijos que estudiaban o pasaban unos días en París, familiares de residentes, y una chica que no dejaba de llorar, cuyo novio había ido de despedida de soltero allí, una semana antes de la proyectada boda. Por fin me llegó el turno.
- Soy la hija de Juan García. Oí en televisión que estaba en la lista de fallecidos. Pero nadie
ha contactado con nosotros. - ¿Juan García García?
- Si, sí.
- Lo siento mucho, señora. ¿No se ha puesto en contacto con usted su hermana?
- ¿Cómo dice?
- Su hermana. O su madre
- Solo tengo un hermano, Y mi madre falleció hace ocho meses.
- Perdone, debe haber un error. Juan García es un nombre muy común
- Lo sé. Pero en la tele –empecé a llorar son control- vi su foto. Era mi padre, pero con otra
familia. Y mi padre nunca ha estado en Francia –repetí, alzando la voz- - Tranquilícese, señora. Eso que dice no puede ser. Le parecería a usted que era su padre. Ya sabe, la impresión, los nervios…
- Oiga –le grité- No me trate como una loca.
Se empeñó en que me sentara y me tomara una tila preparada por una mujer del personal de la oficina. Ya no me quedaban fuerzas para rechazarla, aunque odiaba las infusiones, que me recordaban a mi madre. Me la tragué sin rechistar, mientras esperaba que viniera alguien, según me indicó la mujer que me había atendido.
No tardó en llegar un hombre trajeado, con gesto compungido y una carpeta en las manos,
cuyo contenido desparramó ante mí. - Mire –dijo mostrándome unos documentos oficiales en francés-. Juan García García,
ciudadano hispano francés, con doble nacionalidad - Pero, oiga, mi padre es español, español. No ha estado nunca en Francia –le interrumpí-
- Pues tranquila. Está claro que es un error. Este Juan Garcia tiene dos hijas y una mujer de
nacionalidad francesa.
Respiré aliviada. Aquello era una lamentable confusión y solo me quedaba encontrar a mi padre.
Mi prioridad era ahora saber dónde estaba y si se encontraba bien.
Todo habría acabado allí si no hubiera visto la fotocopia del documente de identidad
asomando en la esquina de la carpeta. Aquella foto era, sin duda, la de mi padre. Pero decidí no decir nada. No me creerían. Había llegado el momento de actuar por mi cuenta.
Una semana más tarde me encontraba en un avión, rumbo a París, sin saber muy bien qué
era lo siguiente que haría. Ni mi hermano ni yo habíamos tenido más noticias de mi padre, y yo me limité a decir que me iba a Francia en su busca, porque había encontrado el resguardo de un billete. Omití todo lo relativo a su foto en el informativo junto a una familia desconocida, y su inclusión en el listado de fallecidos. Ni siquiera denuncié la desaparición.
En la Embajada, una vez aclarado lo que, para ellos, fue un error comprensible, no me
quisieron dar más información. Intenté saber algo sobre la familia de la foto, pero fue inútil. No estaban autorizados a darme esa información. Y además me dio la impresión de que no me tomaran en serio. Y no les culpo.
Llegué a París, me instalé en mi pensión y encendí la tele mecánicamente, mientras
pensaba cuál sería mi siguiente paso. En la pantalla estaban retransmitiendo un homenaje a las víctimas, con conocidos y familiares presentes. Estaba segura de que era una señal. Tenía que serlo.
Me di prisa en localizar el sitio de la ceremonia Por suerte, distaba unos diez minutos. Si
me daba prisa, todavía llegaría. Abordaría a la viuda o las hijas de Juan García, aquel ser que era mi padre y no lo era.
Esperé pacientemente en la puerta a la salida de las familias. Una mujer, dos chicas de una
edad parecida a la mía y una niña eran los familiares de Juan García. Cuando vi a la niña, casi me desmayo. Era clavada a mi sobrina. Una versión mejorada de mi niña, igual que ella antes de contraer la neumonía. Traté de acercarme, con el corazón a punto de estallar. Conseguí estar cerca de aquellas mujeres, pero una valla me impedía ir más allá. - ¡¡¡¡Marina!!!
Una voz muy conocida pronunció mi nombre. Y entonces se hizo todo negro. Me caí redonda.
Alguien debió llamar a una ambulancia y no recuerdo más hasta que aparecí en una cama de hospital.
Cuando abrí los ojos, casi vuelvo a perder la consciencia, y hasta la cordura. Mi padre
estaba en la cabecera de mi cama, junto a la mujer que aparecía en las fotos con él. Pero estaba allí, vivito y coleando. Aquello no podía tener más explicación que el hecho de que mi mente había dejado de funcionar como tocaba. No me atreví a decir nada. Me veía ingresada en cualquier unidad psiquiátrica, ya no sabía si en Francia o en España. - Marina, te presento a tu tía Marie
- ¿Cómo?
Mi padre nunca tuvo a una mujer en París, ni a otros hijos que no fuéramos mi hermano
y yo. Sin embargo, sí que tenía una familia. El Juan García que murió en el atentado era su
hermano, hijo de mi abuelo, quien había mantenido toda la vida a dos familias paralelamente.
La de su mujer legítima, mi abuela, y la de aquella chica que servía en su casa y de la que
estuvo toda la vida enamorado. Les prohibieron casarse y encontró el modo de mantenerla, tras emigrar ella a Francia. Su trabajo de representante con sus constantes viajes facilitaba las cosas.
Mi abuela nunca supo de su existencia y mi padre, que descubrió hacía poco que tenía un
hermano, viajó a Paris con la esperanza de conocerlo.
No llegaron a verse. Mi tío le esperaba en la terraza de una cafetería cuando, como otras
personas, fue asesinado en aquella noche fatídica.
Solo le quedó de él una foto que era la viva imagen de sí mismo. Sin sus gafas y algo más
joven que él. La foto que vi en el informativo.
Me abracé a mi padre jurándome a mí misma que no volvería a dejar pasar un solo día sin
llamarle.
Mi tía Marie le tomó de la mano y se miraron a los ojos con una expresión que no supe
interpretar.
Entonces recordé que el pasaje de mi padre no tenía fecha de regreso.